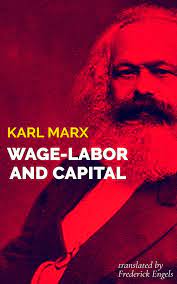Según Camarero, desagrarización es la pérdida de centralidad que la actividad agraria ha tenido como base económica de las sociedades y hace referencia especialmente la disolución del papel director que ha tenido para la organización de la vida rural y en la configuración de las estructuras sociales de dichas áreas (2017, p. 165).
En ese contexto se sitúa el artículo de Marc Barbeta-Viñas y Marina Requena-i-Mora, que analiza la evolución reciente del sector de la ganadería lechera en Cataluña. Destacan una fuerte reducción en el número de explotaciones familiares (se ha pasado de 4.329 explotaciones en 1992 a 429 en 2020). Ello está relacionado con procesos de concentración del capital y cierre de explotaciones familiares, así como de auge de un modelo ganadero de tipo agroindustrial en el que destaca la maquinización, el aumento de la productividad y la reducción de la mano de obra necesaria.
Los ganaderos perciben, además, un debilitamiento de las relaciones basadas en la solidaridad y la identificación como sector, además de una intensificación del trabajo y una caída de los márgenes.
Pero estas tendencias responden también a procesos de regulación y, al mismo tiempo, también de desregulación. Los primeros tienen que ver con las cuotas lecheras de la Política Agraria Común de la Unión Europea o los planes de diversificación económica del medio rural; pero los segundos se centran en procesos de liberalización que, al igual que en otros sectores, se han dado en la ganadería.
BIBLIOGRAFÍA
Barbeta-Viñas, M. y Requena-i-Mora, M. (2023) Revista de Metodología de Ciencias Sociales. Nº 57 enero-abril, 2023, pp. 97-122.
Camarero, L. (2017): Trabajadores del campo y familias de la tierra. Instantáneas de la desagrarización. Journal of Depopulation and Rural Development Studies, 23, 163–195.
Sociología Necesaria
Hace falta una reflexión sobre el trabajo, los derechos humanos, el planeta. Mejorar los métodos de aproximación a la realidad. Hay una sociología necesaria. Un lugar de encuentro acerca de métodos de investigación, herramientas conceptuales y resultados de estudios, desde una mirada interdisciplinar. Una ventana para reflexionar realidades no problematizadas. Un espacio de apoyo profesional en métodos, diseño de proyectos de investigación e intervención y asesoría en tratamiento de información.
miércoles, 2 de agosto de 2023
domingo, 25 de junio de 2023
PROBLEMAS METODOLÓGICOS EN TORNO AL CAPITAL SOCIAL
Según María Eugenia Cardenal (2006), el capital social es la variable que mide la colaboración social entre los diferentes grupos de un colectivo humano y el uso individual de las oportunidades surgidas a partir de ello a partir de cuatro fuentes principales: el afecto, la confianza mutua, las normas efectivas y las redes sociales. K. Marx fue el primero en utilizar este concepto a mediados del siglo XIX, pero no fue hasta finales de los años 90 cuando el concepto vivió su mayor impulso. Hay que destacar también al sociólogo y politólogo estadounidense Robert Putnam (2000).
Se han definido tres tipos de capital social: el bonding, que hace referencia a profundizar las relaciones existentes; bridging, que implica la creación de relaciones más allá del círculo social existente; y linking, que se refiere al establecimiento de relaciones con líderes o funcionarios gubernamentales en relación con el poder y la influencia.
Alejandro González Heras (2023) analiza críticamente la operacionalización que se ha hecho de estos conceptos y sus conclusiones son bastante demoledoras: problemas de validez, los indicadores no se ajustan a lo que tienen que medir. Así, existe un solapamiento entre indicadores de bonding y de bridging, así como una ambigüedad empírica en la elección de todos los indicadores. Todo esto se debe a la falta de un diseño ad hoc para medir el capital social y a la debilidad de los referentes empíricos utilizados, que generan problemas de validez de constructo en el caso de los indicadores de linking.
Nos parece de gran interés la aportación de González Heras, que pone de manifiesto nuevas formas de inhibición metodológica que se están produciendo en actualmente en las ciencias sociales.
BIBLIOGRAFÍA
Cardenal, M.E. (2006) Sociología. Las Palmas de Gran Canaria: Universidad de Las Palmas.
González Heras, A. (2023) Los tipos de capital social bonding, bridging y linking: una revisión de los indicadores cuantitativos utilizados para su operacionalización. En: EMPIRIA. Revista de Metodología de Ciencias Sociales. N.o 58 mayo-agosto
Marx, K. [1849] (1933). Wage-labour and Capital. New York: International Publishers.
Putnam, R (2000) Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, New York: Simon & Schuster.
Se han definido tres tipos de capital social: el bonding, que hace referencia a profundizar las relaciones existentes; bridging, que implica la creación de relaciones más allá del círculo social existente; y linking, que se refiere al establecimiento de relaciones con líderes o funcionarios gubernamentales en relación con el poder y la influencia.
Alejandro González Heras (2023) analiza críticamente la operacionalización que se ha hecho de estos conceptos y sus conclusiones son bastante demoledoras: problemas de validez, los indicadores no se ajustan a lo que tienen que medir. Así, existe un solapamiento entre indicadores de bonding y de bridging, así como una ambigüedad empírica en la elección de todos los indicadores. Todo esto se debe a la falta de un diseño ad hoc para medir el capital social y a la debilidad de los referentes empíricos utilizados, que generan problemas de validez de constructo en el caso de los indicadores de linking.
Nos parece de gran interés la aportación de González Heras, que pone de manifiesto nuevas formas de inhibición metodológica que se están produciendo en actualmente en las ciencias sociales.
BIBLIOGRAFÍA
Cardenal, M.E. (2006) Sociología. Las Palmas de Gran Canaria: Universidad de Las Palmas.
González Heras, A. (2023) Los tipos de capital social bonding, bridging y linking: una revisión de los indicadores cuantitativos utilizados para su operacionalización. En: EMPIRIA. Revista de Metodología de Ciencias Sociales. N.o 58 mayo-agosto
Marx, K. [1849] (1933). Wage-labour and Capital. New York: International Publishers.
Putnam, R (2000) Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, New York: Simon & Schuster.
martes, 30 de mayo de 2023
EMPRENDIMIENTO SOCIAL: NEOLIBERALISMO Y PODER
Nos parece de gran interés el abordaje del emprendimiento social que realiza Óscar Sáez (2023) desde el concepto de poder, al abrigo de la teoría de Foucault y desarrollos posteriores de la misma.
Sáez define un nuevo proceso en el que las personas emprendedoras están siendo presentadas con atributos ligados a la ciudadanía y la sociedad civil, en el marco de una lógica neoliberal que abarca desde el consumo a las formas de organización de la fuerza de trabajo, pasando por la intervención del estado (y su adelgazamiento).
Nos parece muy válida la utilización del concepto de tecnologías del yo, entendiendo estas tecnologías como compuestas por diferentes dispositivos (las regulaciones jurídicas, los discursos expertos, la economía, entre otros) mediante los cuales se domestican los cuerpos, las poblaciones y sus modos de acción (Foucault, 1978).
Se estimulan las capacidades individuales como parte de una dominación sociopolítica que disciplina desde la psique, incidiendo sobre las emociones, con estímulos positivos con el objetivo de maximizar el rendimiento del sujeto (Han, 2014). Incluso la misma creatividad es definida desde los intereses de la institución promotora del emprendimiento, que vigila de manera panóptica lo que sucede en el centro de innovación.
Nos parece recurrente la referencia de Sáez al creciente papel de promotores del emprendimiento social como consultoras y financiadores que estarían actuando como dispositivos de poder que normativizan y promocionan el emprendimiento social a través de la lógica de los negocios. Sin embargo, cabe señalar que ciertas lógicas neoliberales van más allá del emprendimiento social asignando a consultoras multinacionales el papel de árbitros en problemas de primer nivel. Ejemplo de ello es la reciente decisión del gobierno de España, que ha designado a la consultora Deloitte para diseñar la agencia que se encargará de regular la inteligencia artificial en el país.
BIBLIOGRAFÍA
Foucault, Michel (1978) Seguridad, territorio y población. Curso del Collège de France (1977-1978). Fondo de Cultura Económica.
Han, Byung-Chul (2014) Psicopolítica. Neoliberalismo y nuevas técnicas de poder. Herder.
Sáez, Óscar (2022) Dispositivos gubernamentales y procesos de mercantilización del bien común en una incubadora de emprendedores sociales. Encrucijadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales, 22(2), a2211.
Sáez define un nuevo proceso en el que las personas emprendedoras están siendo presentadas con atributos ligados a la ciudadanía y la sociedad civil, en el marco de una lógica neoliberal que abarca desde el consumo a las formas de organización de la fuerza de trabajo, pasando por la intervención del estado (y su adelgazamiento).
Nos parece muy válida la utilización del concepto de tecnologías del yo, entendiendo estas tecnologías como compuestas por diferentes dispositivos (las regulaciones jurídicas, los discursos expertos, la economía, entre otros) mediante los cuales se domestican los cuerpos, las poblaciones y sus modos de acción (Foucault, 1978).
Se estimulan las capacidades individuales como parte de una dominación sociopolítica que disciplina desde la psique, incidiendo sobre las emociones, con estímulos positivos con el objetivo de maximizar el rendimiento del sujeto (Han, 2014). Incluso la misma creatividad es definida desde los intereses de la institución promotora del emprendimiento, que vigila de manera panóptica lo que sucede en el centro de innovación.
Nos parece recurrente la referencia de Sáez al creciente papel de promotores del emprendimiento social como consultoras y financiadores que estarían actuando como dispositivos de poder que normativizan y promocionan el emprendimiento social a través de la lógica de los negocios. Sin embargo, cabe señalar que ciertas lógicas neoliberales van más allá del emprendimiento social asignando a consultoras multinacionales el papel de árbitros en problemas de primer nivel. Ejemplo de ello es la reciente decisión del gobierno de España, que ha designado a la consultora Deloitte para diseñar la agencia que se encargará de regular la inteligencia artificial en el país.
BIBLIOGRAFÍA
Foucault, Michel (1978) Seguridad, territorio y población. Curso del Collège de France (1977-1978). Fondo de Cultura Económica.
Han, Byung-Chul (2014) Psicopolítica. Neoliberalismo y nuevas técnicas de poder. Herder.
Sáez, Óscar (2022) Dispositivos gubernamentales y procesos de mercantilización del bien común en una incubadora de emprendedores sociales. Encrucijadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales, 22(2), a2211.
lunes, 15 de mayo de 2023
CONGRESO COLOMBIANO DE ESTUDIOS DEL TRABAJO 2023
Organizado por la Asociación Colombiana de Estudios del Trabajo (ACET) con el lema “Trabajo en América Latina: cambios políticos y permanentes desigualdades” se convoca el Congreso Colombiano de Estudios del Trabajo, que se celebrará en la sede de Bogotá de la Universidad Javeriana del 27 al 29 de septiembre de 2023.
El evento reflexiona en torno a la necesidad de cambios políticos que regulen el mercado laboral y parte de los siguientes ejes:
1. Mercados de Trabajo Rurales
2. Estudios de derecho y relaciones laborales
3. Trabajo, género y mujer
4. Precariedad y trabajos atípicos
5. Trabajo, subjetividad e identidades
6. Desempleo, Informalidad y mercado de trabajo
7. Trabajo y cuarta revolución industrial
8. Trabajo, Desarrollo, Desigualdad y Territorio
9. Historia del trabajo y los trabajadores
10. Trabajo y juventud
11. Sindicalismo, organización de los trabajadores y negociación colectiva
12. Salud, trabajo y pensiones
13. Otros temas no incluidos en los anteriores
En una primera fase (hasta el 15 de junio), se recogerán resúmenes de no más de 600 palabras de las propuestas para ponencias. Del 16 de junio al 30 de julio se revisarán las propuestas y se emitirá respuesta de aceptación. El plazo de entrega de las propuestas definitivas se cerrará el 18 de agosto.
El evento reflexiona en torno a la necesidad de cambios políticos que regulen el mercado laboral y parte de los siguientes ejes:
1. Mercados de Trabajo Rurales
2. Estudios de derecho y relaciones laborales
3. Trabajo, género y mujer
4. Precariedad y trabajos atípicos
5. Trabajo, subjetividad e identidades
6. Desempleo, Informalidad y mercado de trabajo
7. Trabajo y cuarta revolución industrial
8. Trabajo, Desarrollo, Desigualdad y Territorio
9. Historia del trabajo y los trabajadores
10. Trabajo y juventud
11. Sindicalismo, organización de los trabajadores y negociación colectiva
12. Salud, trabajo y pensiones
13. Otros temas no incluidos en los anteriores
En una primera fase (hasta el 15 de junio), se recogerán resúmenes de no más de 600 palabras de las propuestas para ponencias. Del 16 de junio al 30 de julio se revisarán las propuestas y se emitirá respuesta de aceptación. El plazo de entrega de las propuestas definitivas se cerrará el 18 de agosto.
Deseamos mucha suerte a la organización del Congreso, que es una necesidad en un contexto académico cada vez más adverso al impulso de los estudios sobre el trabajo.
domingo, 30 de abril de 2023
ACOSO SEXUAL EN LAS UNIVERSIDADES
Cada vez son más frecuentes las denuncias de acoso sexual en el ámbito académico. Es el caso de la reciente denuncia contra Boaventura Sousa Santos, famoso académico, sociólogo del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra (Portugal), con importantes aportes en la construcción de la teoría colonialidad/decolonial en Latinoamérica.
Debido a las presiones, pintadas y denuncia de manera indirecta, a través de una publicación en la cual tres exinvestigadoras de la institución denuncian el acoso sexual sufrido (Negreiros y Pina, 2023) , la universidad por fin decide abrir una investigación con miras a construir “una comisión independiente en un breve período de tiempo, que será responsable de identificar las fallas institucionales e investigar la ocurrencia de la referida conducta antiética” (Esquerda, 2023).
Boaventura Sousa Santos se defiende de estas acusaciones y señala que para él, “el objetivo [de la misma] es echar barro sobre los que se destacan y luchan por un mundo mejor. El neoliberalismo está robando al alma la solidaridad y la cohesión social y creando subjetividades que canalizan sus resentimientos en acusaciones que saben que no pueden ser efectivamente contradictorias” (Esquerda, 2023).
La primera reflexión sobre acoso sexual en el ámbito académico se presenta en 1974, en la Universidad de Cornell (USA), como resultado de las experiencias sufridas y narradas por un grupo de feministas. Lentamente el acoso sexual fue construyéndose como un problema social que tuvo expresión en el campo legal (1986 en USA y 1995 en España), y posteriormente ratificado en acuerdos de orden internacional. Sin embargo, los estudios señalan que aún no se ha configurado como un verdadero problema social en el ámbito académico, que el acoso sexual es un concepto difuso para buena parte de los y las estudiantes; y que las universidades, especialmente las privadas, no han adelantado de manera suficiente una reflexión, formación, protocolos y programas de evaluación con miras a prevenir este tipo de violencia. Por lo cual las y los estudiantes se sienten desprotegidas/os; mientras los y las profesores/as siguen siendo figuras intocables, en pos de salvaguardar el buen nombre de las instituciones (Alonso- Ruido, et al., 2021).
Tal como señala el equipo de estudiosas de género de la Universidad (Ferrer Pérez, et al., 2014), el acoso sexual, por un lado, es un problema de poder, no un problema sexual; y por otro, no sólo es un problema de poder jerárquico sino de género. En este sentido, supone abuso de poder para demandar o exigir satisfacciones sexuales no deseadas por la víctima; sumado a la existencia de relaciones patriarcales, las cuales contribuyen a invisibilizar el problema y a que éste sea asumido en soledad por la víctima (Teresa Torns y cols. (1996, citado por ). Por ello, los datos arrojan que son las mujeres las que sufren más acoso sexual, “están más expuestas porque sufren muchos comportamientos machistas propios de una cultura patriarcal, carecen de poder, porque se encuentran en situaciones más vulnerables e inseguras, por la falta de confianza en sí mismas, porque han sido educadas por la sociedad para sufrir en silencio o, incluso, porque corren peligro de ser acosadas cuando son percibidas como competidoras por el poder (CINTERFOR, 2009, citado por Ferrer, 2014)”. Esto no obvia que los hombres cada vez más sufran acoso sexual, en especial si pertenecen a la comunidad LGTBIQ+.
El acoso sexual incluye un amplio abanico de conductas de carác¬ter sexual no deseadas, ofensivas y amenazantes para la víctima, que pueden ir desde atención sexual no deseada, gestos y/o actitudes, hasta conductas verbales o físicas (Nielsen et al., 2010).
Desde el blog celebramos la valentía de mujeres y de hombres que se atreven a denunciar el abuso de poder por parte de la jerarquía profesoral en las instituciones académicas, porque el daño causado va más allá de interrumpir trayectorias académicas y laborales, atenta contra la dignidad y fragilidad de los y las estudiantes, contra su integridad física y moral. Por ello, cabe la necesidad de arropar y solidarizarse con las y los denunciantes, de demandar protocolos de prevención, de discutir en los campos universitarios sobre qué es acoso sexual y cómo podemos luchar contra él, además de demandar a las instituciones universitarias un compromiso real en contra de éste.
BIBLIOGRAFÍA
Alonso-Ruido, Patricia; Martínez-Román, Rosana; Rodríguez-Castro; y María Victoria Carrera-Fernández (2021). El acoso sexual en la universidad: la visión del alumnado. Revista Latinoamericana de Psicología, 53, 1-9.
CINTERFOR (Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional) (2009). El acoso sexual. Recuperado el 17 de marzo de 2010. en: http://www.cinterfor.org.uy/mujer/doc/cinter/pacto/cue_gen/aco_sex.htm
Ferrer Pérez, Victoria; Navarro Guzmán, Capilla; Ferreiro Basurto, Virginia, Ramis Palmer, M. Carmen; Escarrer Bauzà, Catalina (2014). El acoso sexual en el ámbito universitario: elementos para mejorar la implementación de medidas de prevención, detección e intervención. Ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad.
Negreiros, Adriana y Pina De Universa, e Rute. En: Universa, 11/04/2023 17h09. https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2023/04/11/sociologo-portugues-boaventura-de-sousa-santos-e-acusado-de-assedio-sexual.htm?s=08&cmpid=copiaecola
sábado, 1 de abril de 2023
ECONOMÍA MORAL DE LA MULTITUD EN THOMPSON
Edward Palmer Thompson (1924-1993) desarrolló el concepto de economía moral de la multitud en dos períodos diferenciados de su obra. El primero es la publicación de “La economía moral de la multitud inglesa en el siglo XVIII” (1979), en que el concepto se centra en los llamados ”motines de subsistencia” que se produjeron durante ese siglo en dicho país. A partir de ese momento, el autor inicia un proceso de extrapolación de ese concepto a otras realidades geográficas e históricas, que culmina con la publicación de “La economía moral revisada” (1995).
Destaca, en primer lugar, la concepción de la clase social como una experiencia y un proceso histórico en lugar de una categoría estática.
En segundo lugar, sobresale la contraposición entre economía moral vs economía de mercado. Lo legítimo no concuerda siempre con lo legal: no es lo mismo código legal que código popular. Ello es lo que provoca el conflicto entre las clases hegemónicas y las clases subalternas. Por eso, Thomson habla de las prácticas de acción directa asociadas con ese conflicto: la insubordinación y la rebelión de la multitud.
En tercer lugar, la economía moral de las multitudes tiene también un sentido histórico de lo cultural, de las costumbres, las creencias, las emociones y el sentido común de las clases más oprimidas. La evocación a los de abajo, por oposición a los de arriba tiene su origen en la definición de la economía moral de la multitud (op. cit., 1979).
BIBLIOGRAFÍA
Thompson, E. P. (1979). La economía moral de la multitud en la Inglaterra del siglo vxiii. En Tradición, revuelta y consciencia de clase. Estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial (pp. 62-134). Barcelona: Editorial Crítica
Thompson, E. P. (1995). La economía moral revisada. En Costumbres en Común (pp. 294-394). Barcelona: Editorial Crítica.
Destaca, en primer lugar, la concepción de la clase social como una experiencia y un proceso histórico en lugar de una categoría estática.
En segundo lugar, sobresale la contraposición entre economía moral vs economía de mercado. Lo legítimo no concuerda siempre con lo legal: no es lo mismo código legal que código popular. Ello es lo que provoca el conflicto entre las clases hegemónicas y las clases subalternas. Por eso, Thomson habla de las prácticas de acción directa asociadas con ese conflicto: la insubordinación y la rebelión de la multitud.
En tercer lugar, la economía moral de las multitudes tiene también un sentido histórico de lo cultural, de las costumbres, las creencias, las emociones y el sentido común de las clases más oprimidas. La evocación a los de abajo, por oposición a los de arriba tiene su origen en la definición de la economía moral de la multitud (op. cit., 1979).
BIBLIOGRAFÍA
Thompson, E. P. (1979). La economía moral de la multitud en la Inglaterra del siglo vxiii. En Tradición, revuelta y consciencia de clase. Estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial (pp. 62-134). Barcelona: Editorial Crítica
Thompson, E. P. (1995). La economía moral revisada. En Costumbres en Común (pp. 294-394). Barcelona: Editorial Crítica.
domingo, 19 de marzo de 2023
CONVOCATORIA CLACSO: PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN EN SISTEMAS AGROECOLÓGICOS ANDINOS
Con miras a impulsar la agroecología, sistema que busca rescatar e incorporar el conocimiento ancestral de las comunidades indígenas y campesinas mediante su sistematización y aplicación de métodos científicos, sobre la base de la agrobiodiversidad para la producción de alimentos manera sustentable; CLACSO y la Fundación Mcknight han lanzado la convocatoria de Investigación y Formación en Sistemas Agroecológicos Andinos, dirigida a Grupos de Investigación en Agroecología en las zonas altas de Ecuador, Perú y Bolivia.
Su objetivo es impulsar grupos de investigación agroecológicos basado en prácticas y metodologías de investigación-acción-participativas, con miras a impactar en el conocimiento de la agricultura familiar, de las comunidades locales e instituciones educativas locales y regionales.
El cierre de la inscripción es el 17 de abril de 2023 y la publicación de ganador@s será en junio de 2023. Las presentaciones elegibles por esta convocatoria tendrán una duración de 18 meses entre junio de 2023 y diciembre de 2024. La incorporación de metodologías de investigación-acción-participativa en cuestiones agrarias nos parece motivo suficiente para su difusión. Podéis encontrar la convocatoria en este enlace.
Su objetivo es impulsar grupos de investigación agroecológicos basado en prácticas y metodologías de investigación-acción-participativas, con miras a impactar en el conocimiento de la agricultura familiar, de las comunidades locales e instituciones educativas locales y regionales.
El cierre de la inscripción es el 17 de abril de 2023 y la publicación de ganador@s será en junio de 2023. Las presentaciones elegibles por esta convocatoria tendrán una duración de 18 meses entre junio de 2023 y diciembre de 2024. La incorporación de metodologías de investigación-acción-participativa en cuestiones agrarias nos parece motivo suficiente para su difusión. Podéis encontrar la convocatoria en este enlace.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)